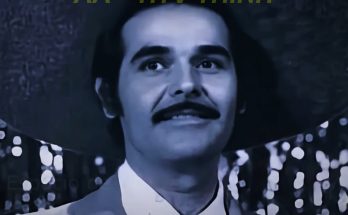A los 69 años, casada en una ceremonia íntima y sorpresiva, Leticia Perdigón confiesa por qué tardó décadas en aceptar al amor de su vida y qué tuvo que perder antes de atreverse por fin a decir que sí
La frase parecía sacada de una telenovela, pero esta vez no había guion, apuntador ni director gritando “¡acción!” detrás de cámaras. Con una sonrisa cansada y los ojos brillando más de lo habitual, Leticia Perdigón miró fijamente a la periodista, se acomodó el cabello y soltó, casi en un susurro, la confesión que haría ruido en todos lados:
—Sí… estoy casada. A los 69 años. Y por fin acepté al amor de mi vida.
La conductora parpadeó dos veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El equipo en el foro se quedó inmóvil. Durante años, Leticia había esquivado preguntas sobre su vida sentimental con la destreza de quien sabe perfectamente qué quiere mostrar y qué prefiere guardar. Y, de pronto, en una tarde que prometía ser una entrevista más sobre trayectoria y proyectos, decidió abrir la puerta que había mantenido cerrada por décadas.
Lo que vino después no fue una simple anécdota romántica. Fue una historia larga, llena de idas y vueltas, decisiones postergadas, miedos silenciosos y un sí que llegó cuando muchos ya daban por hecho que no llegaría nunca.

Una revelación al borde del retiro… ¿o del renacer?
El programa se vendía como un “homenaje en vida” a su carrera: clips de telenovelas, escenas icónicas, compañeros hablando de su profesionalismo, público recordando personajes entrañables. Todo giraba alrededor de la actriz, de la figura, del rostro conocido de la pantalla.
Pero cuando la conversación dio un giro hacia lo personal, algo cambió en el ambiente.
—Leticia —preguntó la periodista, con el tono cuidadoso de quien sabe que pisa terreno delicado—, después de tantos años dedicada a tu trabajo, a tu familia, a tu público… ¿te quedó tiempo para el amor?
La respuesta que cualquiera esperaba era una de sus frases clásicas: “Mi gran amor ha sido la actuación”, “El público es mi pareja más fiel”, “Con mis personajes he tenido suficientes romances ficticios”. Era la carta segura, la de siempre.
Esta vez, sin embargo, ella no echó mano de ninguno de esos recursos. En lugar de eso, inhaló profundo, sonrió con una mezcla de pudor y orgullo, y dijo:
—Me tomó casi siete décadas darme permiso. Pero sí: me casé. Y no con un amor nuevo… sino con el amor de toda mi vida.
El estudio entero pareció inclinarse hacia adelante.
El “amor de su vida” que siempre estuvo ahí
El concepto de “amor de su vida” siempre había rodeado a Leticia como un rumor sin forma. Se le habían atribuido romances, se le habían inventado historias, se le habían colgado nombres. Pero en ninguna entrevista había reconocido a alguien en esos términos.
Por eso la siguiente pregunta salió sola, sin necesidad de tarjetas:
—¿Quién es? —soltó la periodista—. ¿Es alguien del medio? ¿Alguien que ya conocíamos?
Leticia dejó escapar una risa breve, de esas que salen cuando uno se ve desde fuera y le sorprende su propia historia.
—Lo conocían sin verlo —respondió—. Ha estado en mi vida desde hace más de cuarenta años. Pero siempre detrás, siempre fuera de cuadro.
Lo llamó “Manuel”. No dio apellidos, no mostró fotos, no proyectó imágenes en pantalla. Manuel, explicó, fue durante mucho tiempo lo que casi nadie cree que puede convertirse en amor: un amigo silencioso, un cómplice discreto, una presencia que parecía no reclamar nunca su lugar… y que, sin embargo, jamás se fue.
—Lo conocí cuando yo apenas empezaba a abrirme camino en la televisión —recordó—. Él estaba en producción, en la parte que nadie ve. Mientras yo me aprendía textos y hacía pruebas de cámara, él se encargaba de que todo funcionara: luces, órdenes, tiempos.
No hubo flechazo inmediato ni escenas de película. Hubo, al principio, conversaciones rápidas entre toma y toma, bromas compartidas en pasillos estrechos, tazas de café olvidadas sobre una mesa por tanta prisa.
—Era la única persona que me preguntaba “¿cómo estás de verdad?” cuando todos los demás sólo querían saber “¿cómo va el rating?” —dijo, subiendo apenas los hombros.
Con el tiempo, esa pregunta sencilla empezó a significar más de lo que ella estaba dispuesta a aceptar.
Cuando el amor llega… y tú decides mirar hacia otro lado
Que Manuel fuera su “amor de la vida” no significó que empezaran una relación de inmediato. De hecho, lo más impactante de la historia fue justo lo contrario: pasó casi media vida negándose a lo que sentía.
—No era el momento —explicó—. Al menos eso me repetía yo.
En aquellos años, ella estaba sumergida en un ritmo que no daba tregua: grabaciones eternas, llamados tempranos, viajes, promociones. Su nombre empezaba a sonar fuerte, y con ese brillo venía también una enorme presión. El amor, tal como lo pintan en las novelas, no tenía espacio en su agenda.
—Tenía miedo —admitió—. Miedo de mezclar lo personal con lo profesional, miedo de arruinar una amistad que para mí era un refugio, miedo de que, si algo salía mal, no sólo perdiera a Manuel, también la calma que me daba saber que estaba ahí.
Manuel, por su parte, nunca la presionó. No hubo declaraciones dramáticas, ni reclamos, ni ultimátums. Sólo una constante: se quedaba. Estaba cuando las cosas salían bien y cuando salían mal; cuando había aplausos y cuando no; cuando ella llegaba al foro radiante y cuando llegaba con ojeras y dudas.
—Una vez —contó Leticia—, después de un día horrible de trabajo, me encontró sentada en una escalera del estudio, con el maquillaje corrido y ganas de renunciar a todo. Se sentó a mi lado, en silencio, y después de un rato me dijo: “Si te vas, te acompaño. Pero si te quedas, también”.
Ese tipo de frases, sin promesas exageradas, se le quedaron grabadas más que cualquier declaración romántica.
—Ahí lo supe —confesó—. Supe que lo amaba. Y aun así… no hice nada.
Las excusas que duran décadas
La periodista no pudo evitar preguntarlo:
—¿Por qué no diste el paso en ese momento? ¿Por qué esperar tanto?
La respuesta fue dolorosamente honesta.
—Porque siempre había una excusa nueva —dijo Leticia—. Primero, el trabajo. Luego, la familia. Después, los compromisos económicos. Siempre había algo más urgente, algo más importante. Yo me decía: “Ya habrá tiempo”. Y el tiempo, mientras tanto, seguía pasando.
Hubo otras relaciones, sí. Algunas breves, otras más formales, otras que nunca se hicieron públicas. Pero incluso en esos momentos, Manuel no desapareció del todo. A veces se alejaba por respeto, otras regresaba en forma de ese amigo al que no necesitas ver diario para saber que está.
—Nunca intentó sabotear nada —aclaró—. Nunca habló mal de nadie. Sólo estaba ahí, con esa paciencia que ahora me parece casi imposible.
Pasaron años, luego décadas. Ella cumplió 40, 50, 60. Su nombre seguía en los créditos, su rostro seguía en pantalla, pero dentro empezaba a hacerse una pregunta que ya no podía acallar tan fácilmente:
“¿Y si ya dejé pasar demasiadas cosas por miedo?”
El golpe de realidad que lo cambió todo
No hubo un solo momento, una sola escena, una sola frase que lo cambiara todo. Hubo, más bien, una cadena de pequeñas sacudidas.
—Empiezas a notar cosas —relató—. Compañeros que ya no están, gente que se va antes de lo que imaginabas, amigos que te confiesan lo que se guardaron y ya no pueden vivir. Y te das cuenta de que la vida no va a esperarte a que estés “lista”.
Un día, en una revisión médica de rutina, su doctor le habló con la seriedad que nadie quiere escuchar.
—No fue una noticia grave, pero sí un aviso —explicó—. Básicamente me dijo: “Ya no estás para seguir posponiéndote. Si hay cosas que quieres hacer, hazlas”.
Salió del consultorio, se sentó en el coche y se quedó mirando el volante durante largos minutos. Lo primero que pensó no fue en premios, ni en nuevos proyectos, ni en viajes pendientes. Pensó en Manuel.
—Fue ridículo y hermoso a la vez —recordó—. Sin planearlo, marqué su número.
Del otro lado de la línea, la misma voz de siempre, con el mismo tono tranquilo:
—¿Todo bien? —preguntó él.
—No lo sé —respondió ella—. Pero creo que quiero que estés aquí mientras averiguo.
La conversación que tardó cuarenta años en llegar
No fue una escena dramática en un restaurante caro. Fue una charla en la sala de su casa, con dos tazas de té, un par de cojines viejos y una honestidad que no habían tenido antes.
—Le dije todo —confesó Leticia—. Le dije que sabía desde hacía décadas que lo amaba, que me había dado miedo, que había preferido tenerlo como amigo a arriesgarme a perderlo por completo. Le dije que no había día en que no me preguntara “¿y si…?”.
Manuel la escuchó sin interrupciones, como siempre. Cuando ella terminó, hubo un silencio largo. Uno de esos silencios que antes la habrían aterrado. Esta vez, en cambio, decidió sostenerlo.
—Yo también te he amado siempre —respondió él, al final—. Pero nunca quise que sintieras que era una obligación. Me conformé con verte bien. Pero si ahora quieres que intentemos algo… aunque sea tarde, aunque sea distinto… aquí estoy.
Ella se rió, entre lágrimas.
—“Aunque sea tarde” —repitió—. Esa frase me dolió y me alivió al mismo tiempo.
No hablaron de casarse ese día. Hablaron de algo más sencillo y, a la vez, más complejo: de darse la oportunidad de vivir por fin la relación que siempre habían esquivado.
—No sabíamos si nos iba a salir —dijo—. Sólo sabíamos que ya no queríamos seguir preguntándonos “¿qué habría pasado?”.
Un noviazgo sin prisa… y sin tiempo que perder
Empezar una relación a esa edad no es lo mismo que hacerlo a los 20. No hay espacio para juegos, ni para estrategias, ni para silencios dramáticos.
—Nos dijimos: “Vamos a ser ridículamente honestos” —contó Leticia—. Nada de desaparecerse, nada de hacer suposiciones, nada de dejar que los malentendidos crezcan.
Su romance fue, en apariencia, simple: paseos tranquilos, cenas caseras, tardes compartidas viendo películas antiguas, conversaciones sobre el pasado, el presente y, sorprendentemente, también sobre el futuro.
—En lugar de preguntarnos “¿qué somos?”, nos preguntábamos: “¿Cómo quieres pasar tus próximos años?” —explicó—. Y, para mi sorpresa, nuestra respuesta se parecía mucho.
La familia, al enterarse, reaccionó con mezcla de ternura y extrañeza.
—Hubo quien me dijo: “¿Y ahora? ¿A los 69?” —relató entre risas—. Y yo contesté: “Sí, precisamente a los 69. Ni un año antes, ni un año después. Ahorita”.
El día que hablaron de matrimonio sin reírse
El momento de la propuesta no tuvo rodillas en el piso ni anillos escondidos en postres. Llegó una tarde común, entre cosas cotidianas.
—Estábamos ordenando papeles —recordó—. Cosas muy románticas: recibos, documentos, esas carpetas que uno acumula sin darse cuenta. Y, de repente, me escuché decir: “Es un lío no tener nada ordenado por si algún día pasa algo”.
Manuel la miró con calma.
—Podemos ordenar más de una cosa —respondió—. Si quieres, también podemos ordenar lo nuestro.
Ella frunció el ceño, sin entender del todo.
—¿Cómo? —preguntó.
Él lo lanzó, así, sin adornos:
—Casándonos.
El silencio que siguió fue tan grande que se habría podido cortar con una tarjeta de crédito. Leticia parpadeó, buscó la broma, la ironía, el tono de juego. No lo encontró.
—No me estaba diciendo “casémonos” como en las novelas —aclaró—. Me lo estaba diciendo como quien propone hacer equipo en serio. Sin dramatismo, sin espectáculo.
No contestó en ese instante. Se tomó días. Se habló con ella misma, con sus recuerdos, con sus miedos. Y al final, se dio cuenta de algo que la sacudió:
—Había dicho “sí” a tantos proyectos, a tantas cosas que no me llenaban tanto, que me parecía absurdo no decirle “sí” a lo único que de verdad me hacía sentir en casa.
Lo llamó. No hubo discursos ni palabras rimbombantes.
—Está bien —le dijo—. Vamos a casarnos.
Del otro lado, él sólo alcanzó a responder:
—Entonces, ahora sí, tenemos poco tiempo… pero todo el necesario.
Una boda sin alfombra roja, pero con algo mucho más importante
La imagen que muchos se hicieron en la cabeza cuando se enteraron de la boda de Leticia fue la de una ceremonia llena de famosos, cámaras, luces y portadas. La realidad fue muy distinta.
—No quise espectáculo —aseguró—. Quise verdad.
La boda fue íntima, en un jardín pequeño, con pocas mesas, sin prensa, sin poses ensayadas. Los invitados eran contados: familia cercana, amigos de años, dos o tres colegas que habían sido testigos silenciosos de su historia.
—No había tiempo que perder, pero tampoco prisa —dijo—. Fue sencillo. Una música suave, unas palabras honestas y un “sí” que, curiosamente, sonó más fuerte que cualquier aplauso que haya recibido en mi vida.
Llevó un vestido que no intentaba hacerla ver más joven ni distinta. Era ella, con sus años, su historia, sus arrugas, su luz. Manuel la miraba como si la estuviera viendo por primera vez… y al mismo tiempo como si la hubiera visto toda la vida. Porque así era.
—Cuando llegó el momento de los votos —recordó—, no hablamos de “para siempre”, como si fuéramos inmortales. Hablamos de “hasta donde la vida nos alcance, pero de la mano”.
Lo que significa decir “sí” a esa edad
En la entrevista, la periodista le pidió a Leticia que explicara, en sus propias palabras, qué se siente casarse a los 69 años.
Ella se quedó pensando unos segundos. No era una pregunta simple.
—Se siente… ligero —respondió al fin—. No porque no tenga peso, sino porque no está cargado de expectativas ajenas. No me casé para cumplir un sueño de nadie más, ni para llenar un hueco, ni para demostrar nada. Me casé porque, por primera vez, tuve el valor de aceptar lo que siempre sentí.
Contó que mucha gente le había preguntado si no tenía miedo de “perder su libertad”.
—Mi libertad la perdí cuando empecé a vivir según lo que otros esperaban de mí —respondió—. Con Manuel, la recuperé. No la pierdo al casarme. La comparto.
También habló del cuerpo, de la edad, de lo que rara vez se discute en público.
—El amor a esta edad es otra cosa —dijo—. No se trata de demostrar nada, sino de acompañar. De cuidar y dejarse cuidar. De saber que cada día juntos es un regalo, no una obligación.
El mensaje que deja su historia
Hacia el final de la entrevista, la conductora le preguntó qué le diría a las personas que sienten que “ya es tarde” para enamorarse, rehacer su vida o tomar decisiones importantes.
Leticia no dudó:
—Les diría que lo único que de verdad se acaba es el tiempo que dejamos pasar por miedo. No digo que todos tengan que casarse a los 69, ni a ninguna edad. Digo que no se mientan a sí mismos. Si aman a alguien, acéptenlo. Si se aman a ustedes, también.
Hizo una pausa y sonrió con esa sonrisa que ahora llevaba algo nuevo.
—Yo no me arrepiento de lo que viví —añadió—. Pero sí de todo lo que me tardé en aceptar que merecía una alegría para mí, no sólo para los personajes que interpretaba.
La periodista se quedó en silencio unos segundos más. No hacía falta adornar la escena.
—Entonces, Leticia —dijo, al final—, casada a los 69 años… ¿feliz?
Ella inclinó la cabeza, como quien hace una revisión rápida de su propia vida, y respondió:
—No todos los días son perfectos. Pero sí, soy feliz. Y lo más increíble es que lo logré cuando dejé de pensar en la edad y empecé a pensar en el valor de lo que siento.
Las luces del foro bajaron lentamente. Afuera, el mundo empezaba a repetir el titular en todas partes: “Casada a los 69 años, Leticia Perdigón por fin acepta al amor de su vida”.
Lo que no cabía en la frase era lo más importante: que ese “por fin” no era reproche, sino liberación. Y que, detrás de esa historia inventada, quedaba flotando una idea poderosa para cualquiera que la leyera:
Nunca es tarde para decir que sí… cuando por fin te atreves a aceptar lo que tu corazón supo desde el principio.