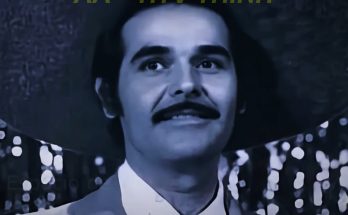La primera vez que vi llorar a mi padre no fue en un funeral, ni cuando murió mi abuelo, ni siquiera cuando nuestra iglesia casi se dividió por problemas de dinero.

Fue el día que le dije que me iba a hacer católico.
Ese día el hombre más fuerte que conocía se derrumbó frente a mí y yo supe que no había vuelta atrás.
Me llamo Diego Morales, tengo 27 años y nací literalmente dentro de una iglesia evangélica.
No es una metáfora.
Mi madre entró en labor de parto durante un culto de domingo por la mañana en la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto de Guadalajara y yo nací en la oficina pastoral antes de que llegara la ambulancia.
Mi padre, el pastor Rubén Morales, siempre decía que eso era una señal, que Dios me había marcado para el ministerio desde el primer respiro.
Y durante 25 años yo lo creí.
Crecí en ese edificio.
Mis primeros pasos fueron en el pasillo central.
Aprendí a leer con las letras proyectadas de las canciones de alabanza.

Mis amigos eran los hijos de los diáconos.
Mis vacaciones eran retiros espirituales y campamentos juveniles.
No conocía otra vida y honestamente no quería otra.
Mi padre no solo era pastor, era mi héroe.
Lo veía predicar cada domingo con una pasión que encendía el lugar.
Veía como la gente venía destrozada y salía con esperanza.
Cómo matrimonios al borde del divorcio se reconciliaban, cómo adictos encontraban libertad.
Lo admiraba profundamente, y durante toda mi vida, todo lo que había conocido era la iglesia, la fe evangélica y la figura de mi padre.
Era el líder, el modelo a seguir, y todo lo que hacía, lo hacía con un fervor que me inspiraba.
Sin embargo, mi vida comenzó a cambiar cuando un amigo católico me invitó a un encuentro de adoración eucarística.
“Solo observa”, me dijo.
Era escéptico, con los brazos cruzados.

Pensé que sería idolatría, que todo lo que harían sería contradictorio con lo que había aprendido toda mi vida.
Pero esa noche, algo cambió dentro de mí.
Frente a la consagrada, vi a Cristo no como un símbolo, sino como una presencia real, algo palpable, algo que me tocó profundamente.
Vi a Cristo llorando de amor por mí, y en ese momento supe que ya no podía fingir que no había sucedido.
Lo que vi esa noche fue una experiencia tan intensa que mi vida no volvió a ser la misma.
Las dudas que llevaba dentro, esas preguntas que nunca me había atrevido a hacer, se volvieron claras.
Empecé a cuestionar todo lo que había aprendido, todo lo que mi familia me había enseñado y lo que mi padre predicaba con tanto fervor.
Lo que había vivido hasta entonces ya no encajaba con lo que sentía en mi corazón.
Decidí, entonces, que me iba a hacer católico.
Sabía que esa decisión podría cambiar todo en mi vida, pero también sabía que no podía ignorar lo que había vivido y experimentado.
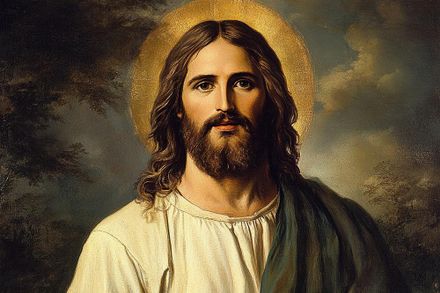
El conflicto con mi padre fue inmediato.
Él me miró con incredulidad, con una mezcla de dolor y rechazo.
Para él, mi decisión era una traición, algo que no podía comprender.
Había dedicado su vida a la fe evangélica, y yo, su hijo, ahora elegía un camino diferente.
El amor que le tenía a mi padre no era suficiente para seguir un camino que ya no sentía verdadero.
La respuesta de mi padre fue drástica.
Me expulsó de su casa, sin ningún tipo de discusión o intento de reconciliación.
Me sentí devastado, pero a la vez, algo dentro de mí me decía que estaba tomando la decisión correcta.
A pesar de la tristeza, no pude ignorar la paz que sentía en mi corazón al seguir mi verdadera fe.
Mi relación con mi padre cambió para siempre.
Él nunca aceptó mi decisión, y nuestra relación quedó marcada por el sufrimiento y la incomprensión.
Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que, aunque él nunca lo aceptó, yo debía seguir mi propio camino y encontrar mi verdad, sin importar las consecuencias.
La historia de mi vida, de cómo elegí seguir otro camino, no es solo la historia de un cambio de religión, sino la de un hijo que, en busca de su verdadera identidad, tuvo que enfrentar los mayores miedos y pérdidas.
Mi fe católica me ha dado una nueva perspectiva sobre el amor, la familia y el perdón.
Aunque mi relación con mi padre nunca volvió a ser la misma, yo seguí adelante, buscando paz en mi fe.
Hoy, aunque el dolor de esa separación persiste, he encontrado una paz interior que jamás imaginé posible.
Este es mi testimonio, el de un joven que se atrevió a seguir su corazón y a desafiar lo que siempre conoció.
Es la historia de cómo encontré mi verdadera identidad, a pesar de las sombras y los sacrificios que ello implicó.